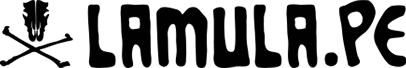África subsahariana Crecimiento, nueva burguesía y desigualdad
Jean Nanga Viento Sur
En el actual contexto de crisis internacional del capitalismo, África subsahariana es presentada como una zona de la economía mundial que marcha bien. En 2012, ninguno de los Estados estaba considerado en recesión: del 0,8% de crecimiento del PIB en Swazilandia, al 8,7% (después de un 13,7% en 2011) en Ghana, pasando por los 7% de Congo-Brazzaville, 2,7% de Sudáfrica y 4% de Mauricio /1. El crecimiento medio de la subregión es del 5,8%, muy por encima de la media mundial, en torno al 3%.
Es una situación muy diferente a la de los años 1980-1990, cuando África subsahariana –excluyendo Sudáfrica– era presentada como un lastre. Hasta el punto que los ideólogos del capital la consideraban exterior a la economía mundial, siendo tarea de la burocracia económica internacional integrarlo. Tenía entonces un sobreendeudamiento público exterior, tanto bilateral como multilateral, considerado crítico. Una consecuencia, entre otras, de la cínica habilidad con que los Estados Unidos habían conseguido resolver provisionalmente sus dificultades post-guerra de Vietnam a costa de las economías de la periferia capitalista.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el nivel de endeudamiento general en esta subregión ha pasado de más del 100% a una media del 40% del PIB, aunque con grandes disparidades: de una cifra de deuda pública exterior correspondiente al 4,7% del PIB en Guinea Ecuatorial, al 150% en Zimbabwe, pasando por el 58% en las Comores y el 71% en Cabo Verde. Así y todo, en el África subsahariana se siguen encontrando el mayor número de los llamados “países pobres muy endeudados”. Por otra parte, algunos Estados beneficiarios o a la espera de un pretendido aligeramiento de su deuda exterior muestran buenas tasas de crecimiento, del 4% al 7%, como Congo-Brazzaville y Costa de Marfil.
En conjunto, se supone que la subregión estará mejor en 2013-2014, según las previsiones de la ONU, del FMI y consortes /2. Y el futuro será radiante en 2050, según el McKinsey Global Institute y otros adeptos del culto al crecimiento /3. A la vista de este “dinamismo salvador” de la economía capitalista mundial, algunos analistas no dudan en señalar a África como una futura locomotora de la economía capitalista mundial, después de haber sido durante siglos, principalmente, proveedora de fuerza de trabajo y de materias primas. Unas prédicas que entusiasman a “afrocentristas” y “afrooptimistas”, olvidando que estos analistas que fanfarronean con una mistificadora sofisticación matemática son los mismos que no habían visto llegar la crisis, y cuyas supuestas soluciones a la misma se demuestran no viables.
Ideología económica y metamorfosis de la dominación
Este entusiasmo por el crecimiento económico subregional de los últimos diez años, y el optimismo por el futuro que lo acompaña, muestra sobre todo la ideología que nubla a aquellos y aquellas que lo producen/reproducen. Estos “resultados” prueban la persistente dominación del capitalismo central sobre estas economías, o su heteronomía, antes que ningún “desarrollo autodinámico y autocentrado”, como se cantaba hasta los años 1980, por ejemplo en el Plan de acción de Lagos para el desarrollo económico de África 1980-2000. Y más que ningún “camino propio [africano] de crecimiento”, como afirma uno de los activistas africanos más en boga del neoliberalismo /4, que no tiene en cuenta la persistencia de la especialización heredada de la explotación colonial, el susodicho crecimiento procede esencialmente por la explotación petrolífera y minera por transnacionales originarias de las tradicionales economías capitalistas dominantes o imperialistas, que exportan la producción hacia sus industrias de transformación. Son ellas, como es habitual, las principales beneficiarias del llamado crecimiento africano.
El principal cambio sobrevenido en esta tradición económica en África es la participación, muy evidente en estos últimos años, de las nuevas potencias económicas capitalistas, los llamados “países emergentes”, de China a Brasil, pasando por India, en colaboración y en competencia con las potencias tradicionales –europeas y estadounidense. Esta penetración, al mismo tiempo que consolida el imperio del capitalismo sobre el continente, implica cambios en el juego imperialista. Muchos Estados africanos ya no tienen hoy día la misma relación con algunos dogmas del neoliberalismo que la que tenían en los años 1980-1990, o incluso en los primeros cinco años del nuevo siglo. Hay un relativo cuestionamiento de lo que parece haber reforzado aún más su tradicional heteronomía financiera. En último término está la influencia de los resultados económicos de China –imposibles sin la existencia de un Estado empresario encuadrando al capital privado– que han resquebrajado el dogma del desentendimiento económico del Estado /5 como condición sine qua non del progreso económico.
Las economías dependientes del extractivismo habían visto reducir sus rentas por imposición de las instituciones financieras internacionales, como lo ha reconocido la propia Comisión económica para África de la ONU: “Desde un punto de vista económico, las reformas de los años 1980 y 1990 han abierto muchos países a las inversiones privadas en el sector minero. Pero esta nueva situación no siempre ha tenido efectos beneficiosos, porque los gobiernos estaban obligados a hacer grandes concesiones para atraer a los capitales hacia este sector, dada la feroz competencia a escala mundial para obtener esos capitales” /6. Desde hace algunos años (a contrario de la letra del Consenso de Washington), las reformas van en el otro sentido: se revisan las legislaciones mineras y petrolíferas para aportar más a las haciendas públicas nacionales, bien por medio de una mayor fiscalidad o por la participación de los Estados en las empresas extractivas (Burkina Faso, Camerún, Gabón, Guinea, Malí, Zambia, Zimbabwe), lo que no ha dejado de plantear problemas.
Por una parte con las transnacionales, que no ponen buena cara a ninguna iniciativa susceptible de reducir sus ganancias o de instaurar un reparto menos leonino. Esto ha sido reafirmado por algunas empresas mineras durante la edición 2013 de su conferencia internacional “Mining Indaba”, celebrada a comienzos de febrero en El Cabo, Sudáfrica. Estas empresas parecen también irritadas por la política china de construir infraestructuras públicas en los países socios, en el marco de los contratos de explotación de los recursos naturales. Una práctica que seduce a los gobernantes africanos, a la que las transnacionales tradicionales no les habían acostumbrado. Estas últimas corren el riesgo de encontrar a corto plazo al capital chino tan presente en el sector minero como ya lo está en el petrolífero. El África subsahariana se encuentra así dividida entre la hegemonía tradicional de los capitales de Europa occidental y de los Estados Unidos, y la expansión de los capitales de las potencias capitalistas emergentes, en particular chinos, que a la vez son los principales actores del crecimiento africano. Sin olvidar, evidentemente, a la fuerza de trabajo explotada y sobreexplotada, a quien las reformas de la legislación laboral de los años 1980-1990 y las devaluaciones monetarias han reducido el precio (no así el de los llamados trabajadores expatriados), para atraer a los inversores. Pero la suerte de estos trabajadores no preocupa a los gobernantes que se pretenden reformadores.
Por otra, hay problemas en algunos equipos gubernamentales, como en Costa de Marfil. Habría desacuerdos entre, por una parte, el Ministro de Minas, Petróleo y Energía, Adama Toungara y su colega de Economía y Finanzas, Charles Koffi Diby, y por otra parte el Jefe de Estado, Alassane Ouattara, hostil al proyecto elaborado por aquellos. Según la publicación especializada África Mining Intelligence: “el nuevo plan preveía que después de haber cubierto las inversiones ligadas a las operaciones mineras, cada compañía debería aportar al Estado costamarfileño una cuota proporcional del 50% para una producción de valor comprendido entre 1 y 100 millones de dólares. Esta cuota evolucionaría de manera gradual (...). También se preveía aumentar la participación del Estado en cada compañía minera hasta un 25%, frente al actual 10%. Resultado: Ouattara ha encargado a Philiphe Serey Eiffel, el omnipresente coordinador del cuerpo de consejeros de la presidencia, que redacte un nuevo refrito. En todo caso, los permisos de explotación serán concedidos en adelante por decreto presidencial” /7. Se trata de dos matices en la concepción del papel del Estado en la economía neoliberal costamarfileña: una mayor autonomía financiera dentro de la dependencia, frente a un conservadurismo respecto a la dominación de las transnacionales. Como éstas últimas son abiertamente hostiles a las nuevas revisiones, el antiguo director general adjunto del FMI e ideólogo de la neoliberalización salvadora de África [Alassane Ouattare], justifica su orientación por la voluntad de no disuadir a los inversores-reyes, que en ese caso acudirían a otras economías extractivistas de la subregión con legislaciones más atractivas. Aunque ha habido movilización de algunos sectores de la sociedad civil para armonizar legislaciones mineras y petrolíferas, la mayoría de los Estados ni siquiera respetan los compromisos adoptados en el marco de la Política de desarrollo de recursos minerales de la Comunidad Económica y Aduanera de los Estados de África Occidental (CEDEAO). A pesar de la eficacia de esta armonización: “es fundamental que las compañías mineras encuentren las mismas normas en todo el espacio comunitario. Si tienen que procurar respetar las normas sobre derechos humanos y el medio ambiente, los Estados tendrán menos miedo a perder inversores” /8. Mientras tanto, y pese a “las vibrantes afirmaciones sobre la unidad del continente” (F. Fanon), entre los Estados de la subregión reina el espíritu de competición, para mayor gozo de las transnacionales, tradicionales o de los BRIC.
El culto al crecimiento parece por tanto incompatible con una solidaridad subregional de sentido común, cincuenta años después de la creación de la Organización de la Unidad Africana, institución del panafricanismo de los Estados. Lo demuestran las tensiones en torno a la explotación de los recursos naturales situados en zonas fronterizas problemáticas, como ocurre con la reciente amenaza de guerra entre Malawi y Tanzania por el petróleo descubierto en el lago Nyassa.
“Subimperialismo” y nueva burguesía compradores /9
Otro cambio es la participación reivindicada por el capitalismo africano en la explotación neoliberal de la subregión, después de los repartos negrero en los siglos XVI-XVII, colonial a final del siglo XIX y neo-colonial en los años 1950-1960. Sudáfrica, líder económico del África subsahariana e inversor tradicional perjudicado durante décadas por el apartheid constitucional, poseedora tanto de capitales como de una innegable experiencia en la explotación, la exportación y la transformación de las materias primas, ocupa el primer lugar en esta nueva edición de la carrera hacia los recursos naturales subregionales, desde Bostwana a Malí. Incluyendo la conquista de tierras roturables. Esto le ha valido la acusación de sub-imperialismo. Tras sus pasos viene Angola, uno de los campeones del mundo del crecimiento en los últimos diez años, que, aprovechando las grandes rentas del petróleo y de los diamantes, y el dinamismo de su Sociedad Nacional de Combustibles (Sonangol), se ha lanzado a la inversión exterior directa.
El capital angoleño, que ya era considerado neocolonial en Cabinda, enclave agitado por el secesionismo, se ha comprometido en la producción minera, por ejemplo en la explotación de bauxita en Guinea-Bissau. Se le ha acusado de ejercer vasallaje: en una joint-venture para la explotación de bauxita, acompañada del proyecto de construcción de una infraestructura portuaria (en Buba), la parte de los guineanos será sólo del 10%. También está presente en una misión militar –que incluye la formación de la policía local– en el marco de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (presidido en ese momento por Angola) para conseguir la vuelta a la estabilidad de este país ante los repetidos golpes de Estado. La supuesta influencia angoleña, con el apoyo de Portugal, en el futuro de Guinea-Bissau, no irrita sólo a fracciones del ejército y de la “clase política” local, opuestos al gobierno del Primer Ministro Gomes Junior, sino también a figuras de la CEDEAO –Costa de Marfil, Nigeria y Senegal– que, a pesar de la lusofonía compartida por Angola y Guinea-Bissau, ven en ella una injerencia extranjera, de un Estado del África austral, en los asuntos de la comunidad africana occidental. La Angola del MPLA (Movimiento Popular para la Liberación de Angola) tiene de su lado el apoyo de Guinea, dirigida por la Agrupación del Pueblo de Guinea, de Alpha Condé (miembro de la Internacional Socialista, al igual que el MPLA), que se benefició de una ayuda financiera angoleña para el reintegro de una deuda del Estado guineano a un fondo sudafricano.
Parece además que Angola no se conforma con el liderazgo en el seno de la lusofonía africana (tan sólo cinco Estados). Algunos observadores señalan veleidades de competencia con Sudáfrica en materia de liderazgo político en el África austral. Dado que el poder financiero descarta sentimientos de igualdad, hay que temer que el fuerte crecimiento de estas economías, provocando la expansión de los capitales fuera de sus fronteras en vez de invertirlos localmente en ámbitos sociales, produzca más ambiciones subimperialistas en la subregión.
En este desarrollo del capitalismo neoliberal de África, las clases dominantes locales se siguen contentando en general con su estatus de burguesía compradore en la estructura jerarquizada de la economía capitalista mundial. La Nueva Cooperación para el Desarrollo Económico de África (NEPAD), adoptada por la UA en 2001, había expresado claramente su dependencia fundamental ante el capital extranjero, volviendo la espalda al espíritu del Plan de Acción de Lagos.
Pero ya no se trata de la burguesía intermediaria de los primeros años de la “independencia”, o de las dos primeras décadas. En efecto, ya no hay en África sector alguno –del minero y petrolífero al transporte aéreo, pasando por la industria alimenticia y el sector bancario– donde no estén presentes estos capitalistas africanos, cuya acumulación primitiva está casi siempre ligada a las rentas obtenidas del aparato de Estado, a su gestión despilfarradora y a otros actos ilícitos (como la conexión con los cartels narcotraficantes sudamericanos, de Mozambique a Mali, pasando por Ghana) que se han beneficiado, y lo siguen haciendo todavía, de total impunidad. El Black Economic Empowerment (BEE, transferencia del poder económico a los negros) sudafricano, incluido en la política post-apartheid, ha hecho aumentar también de forma considerable el círculo de los capitalistas africanos, que constituye el premio gordo de los 4,84% de “clase rica” africana, según datos del Banco Africano de Desarrollo (BAfD). De esta manera, aunque no hayan sido sus actividades las que han empujado principalmente el crecimiento africano, tampoco puede decirse que la burguesía africana “no esté orientada hacia la producción” (F. Fanon) o que no cuente con financieros. Es verdad que la presencia de capitalistas africanos en esos sectores es todavía desproporcionada comparando con otros: es muy débil, por ejemplo, en los sectores mineros y petrolíferos (donde suele bastar con el estatus de accionista importante). Tampoco suelen encontrarse en posición hegemónica o de liderazgo frente a los capitales procedentes de los centros del capitalismo e invertidos en el mismo sector. Ya sea en su propio país o en otro país africano.
“¡Acumulad, acumulad! ¡Lo dicen la ley y los profetas!” /10
Este capitalismo africano se constituye también por medio de la violencia asesina. El crecimiento económico incrementa la conflictividad entre las diferentes fracciones políticas en competencia por la gestión neoliberal de los Estados neocoloniales, una fuente tradicional de acumulación primitiva de capital o de su reproducción. Identidades étnicas, regionales, confesionales y otras son instrumentalizadas para la movilización popular, hasta la violencia armada –para quienes tienen capacidad financiera y apoyo de las redes capitalistas y políticas exteriores– con vistas a acceder al control de la redistribución de los frutos del crecimiento y a otros privilegios, ilícitos o legalizados.
Un buen ejemplo de ello es el largo conflicto costamarfileño entre la fracción entonces gobernante de Laurent Gbagbo (lanzado a una desenfrenada acumulación primitiva y a una reproducción neoliberal del capital) y las de Alassane Dramane Ouattara y de Henri Konan Bédié (que se consideraban injustamente excluidas del control de la redistribución de los frutos del crecimiento). La salida encontrada por la “comunidad internacional”: una acción militar de las Naciones Unidas y del ejército francés para desalojar a Laurent Gbagbo del palacio presidencial y colocar en su lugar al antiguo Director General adjunto del FMI, miembro eminente de la Internacional Liberal y amigo del entonces presidente francés. Después, han continuado las violaciones de derechos humanos, incluso en forma de revancha etnopolítica; los criminales señores de la guerra, que siguen activos, son presentados ahora como demócratas /11; los botines de guerra han sido transformados en capital local (no sólo en países vecinos); se han adquirido situaciones rentistas; grandes mercados han sido otorgados a los inversores extranjeros amigos. En resumen, la reproducción del capital neocolonial funciona bien. El pueblo costamarfileño debería contentarse por haber sido salvado de un supuesto peor.
Como si todo esto no fuera ya demasiado para el continente, en Mozambique, convertido estos últimos años en un eldorado gasista y carbonífero, con un crecimiento medio del 7% en los últimos diez años, Afonso Dhlakama, el dirigente de la antigua rebelión armada anticomunista, la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), el segundo partido político del país, ha llamado a la removilización de sus antiguas tropas. Esta nueva amenaza de reanudación de la guerra civil es de hecho una reacción a la consolidación del monopolio oligárquico de los dirigentes del partido en el poder desde la independencia, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO). Los principales dirigentes, civiles y militares, de este partido, antiguamente ubicado en el campo socialista, han resultado ser unos especuladores –con el sentido dinástico de la burguesía– a costa del dinero público, y unos cínicos e indiferentes a la pobreza y la miseria en que vive la gran mayoría del pueblo mozambiqueño.
Esta violencia puede venir también de la adecuada aplicación de otra lección del capitalismo histórico: la acumulación por depredación en el extranjero. Lo expresa bastante bien la tragedia que vive, desde hace cerca de veinte años, la población del nordeste de la República Democrática del Congo, donde el régimen ruandés es continuamente acusado por comisiones de investigación de las Naciones Unidas como el principal apoyo de las rebeliones armadas congoleñas, recurrentes, criminales y saqueadoras /12. Capitalistas ruandeses, saqueadores y comerciantes/exportadores de los recursos naturales congoleños (coltan, casiterita, etc.) para las industrias de algunos países de Europa y Asia /13, contribuyen así al crecimiento de su país. La memoria de los millones de víctimas del genocidio y de las masacres de 1994, en defensa de los privilegios de la oligarquía entonces en el poder, es ahora instrumentalizada para legitimar una operación de acumulación primitiva y de reproducción del capital por depredación, al precio de millones de vidas, de violaciones y otras violencias en el vecino Congo (RD). Víctimas que no tienen en cuenta “Doing Business” y otros analistas de los resultados económicos de Ruanda. Evalúan simplemente los resultados de unas industrias de alta tecnología de la comunicación que utilizan materias primas manchadas de cadáveres y de profundas humillaciones. Nada nuevo, de hecho. El vampirismo es una característica del capitalismo real, en todas las fases de su historia. Por eso resulta indecente la nostalgia del capitalismo keynesiano, bastante habitual en la izquierda de las llamadas sociedades capitalistas desarrolladas, que parece incapaz de relacionar el compromiso capitalista, entre el capital y el trabajo, en las sociedades del centro, como en los “Treinta Gloriosos”, con las desgracias en las satrapías o territorios neocoloniales del Tercer Mundo en general, y del África subsahariana en particular.
De la “transformación de África en una especie de coto comercial de caza de pieles negros” /14 en los primeros siglos del capital, a los saqueos minero y petrolífero de los siglos XX y XXI, siempre ha habido la interesada complicidad de algunos autóctonos. Estos son hoy, en esta fase neoliberal, mucho más numerosos y visibles que anteayer: la nueva burguesía “compradore” es la principal beneficiaria local de los frutos de un crecimiento social y ecológicamente nocivo. Para una parte importante de esta nueva burguesía será imposible a corto plazo, o incluso a medio plazo, borrar de la memoria popular las huellas de sus procedimientos de acumulación primitiva y de reproducción de su capital. Son esos dirigentes políticos o administrativos, hábiles en malversar bienes públicos, rentas mineras y petrolíferas (las cleptocracias petroleras del Golfo de Guinea, por ejemplo), corrompidos por inversores extranjeros, diestros en sobrefacturaciones y en obras inacabadas aunque ya bien pagadas, en fraude fiscal y en otros privilegios ilegales. Los apologistas del crecimiento africano y del dinamismo del sector privado africano olvidan esta inmoralidad que tiene graves consecuencias sociales.
¿Un boom de las clases medias?
Con el desarrollo del capitalismo africano, se supone que el crecimiento habría producido una “emergencia” de las “clases medias”. Un estudio del Banco Mundial cita su triplicación entre 1980 y 2010, cuando la población regional sólo se ha duplicado en ese mismo período /15. Tras el “desengrasamiento” de la función pública, la liquidación de empresas estatales, etc., durante los años 1980-1990, que afectaron gravemente también a las clases medias, se produce actualmente una especie de retorno dinámico. En un contexto de desarrollo de la cultura de la ostentación, del espectáculo consumista, de proliferación de chismes que simbolizan el éxito social, las clases medias han aumentado mucho su visibilidad en algunas sociedades africanas. Sin olvidar las redes clientelistas de los dirigentes políticos y administrativos, así como los agentes de las instituciones internacionales, incluyendo los de algunas ONGs internacionales. Quienes proclaman este desarrollo de las clases medias celebran sobre todo la visibilidad de un mayor número de jóvenes –diplomados en negocios y asimilados– cuyas actitudes profesionales y modos de vida se adhieren a lo que podría denominarse versiones locales de los yuppies del reaganismo. Su vida es una publicidad a favor del neoliberalismo.
No obstante, al contrario de lo que da a entender el famoso estudio de la BAfD, la situación real diverge de las estadísticas. Los criterios de clasificación son poco rigurosos, cuando no fantasiosos. Unos pocos centenares de dólares distinguen la pertenencia a la categoría de pobres –menos de 2 $ o más bien 1,25 $ al día– de la categoría de clases medias –a partir de 2 $ al día /16. En los hechos, una parte importante de la llamada franja flotante de las clases medias vive en la pobreza. Los 20,88% de la “floating class” debería repartirse entre los 60,85% de pobres (“1st poverty line” y “2nd poverty line) y los 13,44% de las verdaderas clases medias (“lower middle” y “upper middle”). Y no es seguro que esta nueva ola de clases medias o de pequeña burguesía vaya a escapar a corto plazo al estancamiento en la creación de empleos de “clases medias”, y al declive progresivo que las caracteriza en muchas sociedades capitalistas desarrolladas desde hace una veintena de años. Salvo que se tome por oráculos las optimistas proyecciones realizadas por instituciones ideológicas del capital, que confían en una estabilidad de las actuales relaciones de fuerza en las luchas de clases, en beneficio de los capitalistas. Al menos hay algo positivo en esta campaña de propaganda de las clases medias: el reconocimiento de que existen las clases sociales, expresadas en “clase rica” y “pobres”. Es una manera de reconocer que el crecimiento africano no es para estos últimos.
Crecimiento, pobreza y paro
En efecto, estos resultados económicos en África subsahariana, aunque reducen la ralentización de la economía capitalista mundial, no van acompañados de una reducción efectiva de la pobreza. El último informe, del año 2013, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que una de cada cuatro personas que viven en la extrema pobreza en el mundo es africana subsahariana. Los “objetivos de desarrollo para el milenio”, a sólo dos años de acabar el plazo, han resultado ser el engañabobos que desde principio se preveía, en lo que se refiere, entre otros objetivos, a la eliminación de la “extrema pobreza” y del hambre en África y en el resto del mundo /17. Esta “extrema pobreza” tiende además a desarrollarse en las sociedades capitalistas avanzadas, que estaban excluidas del programa onusiano. Incluso en el país capitalista que todavía sigue siendo considerado el más desarrollado.
La casi totalidad de los países africanos se caracterizan por la coexistencia de un gran crecimiento del PIB con una elevada tasa de pobreza. La propia BAfD ha constatado el crecimiento de los pobres en el África subsahariana /18.
En Angola, uno de los campeones mundiales del crecimiento durante la primera década del siglo XXI, la oligarquía puede adquirir participaciones mayoritarias en algunos grandes bancos y otras empresas de la antigua metrópoli colonial, o ir a Lisboa para hacer sus compras (consumidas en Luanda), pero eso no impide que al mismo tiempo los índices de desarrollo humano sean catastróficos: alrededor del 60% de la población está considerada pobre y algo más de un cuarto de la población activa se encuentra en el paro. Eso no puede explicarse únicamente por los efectos de la larga guerra entre el gobierno del MPLA y Unita (1975-2002).
Los indicadores son casi los mismos, excepto una menor tasa de crecimiento del PIB, en Nigeria, primer productor de petróleo de la subregión, que algunos analistas, como los del estadounidense National Intelligence Council, anuncian como la próxima potencia emergente y a cuya población no puede reprocharse falta de dinamismo en materia de iniciativa económica. En este país –y en otros como Uganda, Zambia, Etiopía (10% de crecimiento del PIB)– la pobreza golpea a cerca del 80% de los jóvenes. La pobreza castiga también a la gente que trabaja, sobre todo en el campo, lo que ha alimentado el éxodo rural. Agravado hoy día por el acaparamiento de tierras. Destacan las llamadas potencias emergentes del Sur, como China y Brasil: los capitales chinos están entre los acaparadores de tierras en una decena de países africanos, mientras que los capitales brasileños, menos extendidos (cuatro países) han acaparado ya, en el marco del proyecto de agro-business ProSavana (compartido con capitales japoneses), 10 millones de hectáreas en Mozambique, o sea más de la mitad del potencial local, expulsando a pequeños campesinos.
El acaparamiento de tierras es un fenómeno que produce un proletariado agrícola sobreexplotado y la proliferación de bidonvilles donde conviven proletariado y lumpenproletariado. Porque el África subsahariana sigue siendo una subregión donde proliferan los llamados empleos vulnerables o no decentes, sobre todo para la mano de obra femenina /19. Esto suele ser considerado como un hecho normal, dado el arraigo de la cultura de la desigualdad de géneros. Esta pobreza de las y los trabajadores se explica no sólo por el lugar que ocupa el sector informal, sino también por la violación permanente de los derechos de los asalariados, cuando no han sido reducidos a casi nada por las legislaciones neoliberales –las llamadas reformas de los años 1980-1990– más preocupadas por atraer inversiones extranjeras que por la protección social de los pequeños asalariados. Muchos legisladores locales se han encargado de ratificar las instrucciones de la tecnocracia internacional, a la vez que eran empleadores de mano de obra servil o tenían intención de serlo.
El futuro promete un crecimiento de este tipo de empleos, a la vista de los proyectos de zonas francas económicas que muchos gobiernos anuncian tener en su programa de cooperación con inversores extranjeros. Cuando los tecnócratas lamentan la casi ausencia de empleos creados por el actual crecimiento, están apostando por una eventual deslocalización de algunas unidades de producción asiáticas hacia África. Una deslocalización que complacerá a quienes reprochan al capital chino no crear apenas valor añadido en el continente. Poco importa las condiciones en que se cree, ni la instrumentación de un proletariado contra otro: dado que el coste de la mano de obra africana es, como media, inferior al de la mano de obra china, tanto peor para los proletarios chinos, a quienes se les considera poco realistas porque reivindican demasiado. Las devaluaciones monetarias de los años 1980-1990 y la existencia de grandes ejércitos de reserva en casi todas las sociedades africanas favorecen los bajos precios de la fuerza de trabajo. Las reservas de mano de obra están compuestas en gran parte de jóvenes, con una alta proporción de titulados, que en su mayor parte no serán considerados como tales por los empleadores. Por ejemplo, al menos un joven de cada cinco está en el paro, mientras en Swazilandia lo está el 52% de los jóvenes. Pero para los gobernantes –algunos de los cuales tienen intereses privados en esos “polos de crecimiento”– lo esencial es mejorar las estadísticas de paro, o incluso la fidelización de una clientela electoral, que después será olvidada, abandonada en materia de protección social y de condiciones de trabajo decentes. Pero algunos de sus gobernados, por lo menos, habrán pasado de la “extrema pobreza” a la pobreza –un gran mérito para los “responsables” políticos.
El supuesto crecimiento va acompañado en casi todas partes de la agravación de las desigualdades, de las injusticias sociales. Sudáfrica y Angola forman parte de los peores casos mundiales, pero otros países como Zambia, Nigeria, Kenia, Mozambique, Ghana, Uganda, Costa de Marfil, Senegal, figuran en el palmarés del crecimiento de las desigualdades.
Por un lado, hay algunos pocos africanos más en el ranking de la revista Forbes, o que no llegan a ser todavía lo suficientemente ricos para figurar en él pero que forman ya parte del 4,84% de ricos que poseían cerca del 20% de las rentas en 2009 (África tenía entonces 8 milmillonarios, en 2012 eran 20). Se trata sólo de rentas declaradas: Forbes no incluye en su ranking a los cleptócratas de larga duración de los países del Golfo de Guinea y de otras economías extractivistas de la subregión, que suelen ser, en casi todos los sitios, los más ricos, los más capitalistas del país. La mala conciencia sobre sus formas de acumulación empuja a los cleptócratas a borrar las pistas de sus distintas inversiones en el exterior.
Por otro lado, en la parte baja de la escala social, está el aumento de la mendicidad entre quienes no tienen asegurados los 1,5 dólares durante la jornada, para no tener que robar para poder comprar un pedazo de pan o algunas bananas y cacahuetes; está la desescolarización masiva de las niñas, dictada por la falocracia de las familias incapaces de pagar las cargas escolares; están los niños que mueren de enfermedades benignas en dispensarios rurales desprovistos de casi todo, o de epidemias recurrentes, por ejemplo de cólera, debidas a la insalubridad de las ciudades gestionadas por los cleptócratas; están las masas de jóvenes parados en los bidonvilles o las fracciones políticas neocoloniales que consiguen reclutar a víctimas del éxodo rural que servirán de mano de obra miliciana para las guerras civiles motivadas por la acumulación, aunque revestidas de identidad étnica, regional o religiosa. Están esos proletarios con salarios de miseria, que se dedican al mismo tiempo al pequeño comercial informal, con la esperanza de llegar a fin de mes.
Resistencias populares y atolladero político
Ante esta situación de crecimiento económico acompañado del desarrollo de las desigualdades/injusticias sociales, los pueblos africanos no han dejado de expresar colectivamente su rabia durante estos últimos años en varios países, después de acumular distintas frustraciones, convocados por los sindicatos (que todavía no han girado hacia el “sindicalismo responsable” promovido en los cursos de formación organizados por las fundaciones socialdemócratas europeas o la AFL-CIO de los Estados Unidos), o por movilizaciones espontaneas y la autoorganización.
Ha habido movimientos contra la carestía de la vida, de Níger a Madagascar, pasando por Gabón, Kenia y Sudáfrica. De las largas movilizaciones populares y sectoriales (de jóvenes en paro a mineros, pasando por jueces y pescadores –contra la contaminación ocasionada por la explotación minera) de febrero a junio de 2011 contra el régimen neo-colonial y oligárquico de Burkina Faso, a las trágicas movilizaciones recientes de los mineros y del proletariado agrícola sudafricanos, pasando por las luchas sindicales en la industria azucarera mauriciana, la huelga general organizada por el Nigerian Labour Congress contra la subida de precios de los carburantes, las huelgas del sector público en Bostwana, país con fama de próspero y tranquilo. De las movilizaciones contra el acaparamiento de tierras en Senegal a las manifestaciones contra las violencias que sufre la población en general, y las mujeres en particular, en el Este de la RDC sometido al saqueo de las materias primas, pasando por la lucha contra el desplazamiento de algunos pueblos autóctonos africanos y otros culpables de vivir cerca o sobre yacimientos a explotar. Esos condenados de los “países reales” han conseguido a veces victorias escasas, a pesar de la habitual actuación de la máquina represiva (muertos, heridos, presos) por regímenes que se reivindican representantes de los pueblos que oprimen, siguiendo la clásica hipocresía de la democracia representativa.
Estas movilizaciones por la justicia social y ambiental, por el respeto de las libertades, aunque han manifestado cierta capacidad de reacción y de autoorganización popular, revelan el flagrante déficit de una dinámica popular alternativa.
Las organizaciones de la izquierda socialdemócrata, llegadas al poder cincuenta años después de las independencias, como es el caso de la Agrupación del Pueblo de Guinea y el Partido Nigeriano para la Democracia y el Socialismo, no son diferentes a las que les habían precedido –el Partido Socialista del Senegal y otras organizaciones en el poder en África, miembros de la Internacional Socialista– en materia de gestión de los Estados africanos. Sus políticas sociales muestran un humanismo versión Banco Mundial, un social-liberalismo en situación neocolonial. Es difícil distinguirlas de los partidos miembros de la Red Liberal Africana, como el Partido Democrático Senegalés de Abdoulaye Wade o la Agrupación de Republicanos de Alassane Ouattara.
El caso más representativo del social-liberalismo en esta izquierda socialdemócrata, proporcional a las esperanzas despertadas en el pueblo y en los medios progresistas africanos y de otros sitios, es la política llevada a cabo por el ANC, miembro de la Internacional Socialista, que gobierna Sudáfrica en alianza tripartita con el Partido Comunista Sudafricano (SACP, huérfano del “bloque comunista” y teórico central de la alianza) y el poderoso Congreso de los Sindicatos Sudafricanos (COSATU).
Una de las más dinámicas organizaciones populares, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, beneficiaria de una gran solidaridad internacional, incluso por parte de los regímenes neocoloniales del continente, ejerce un gobierno en la Sudáfrica post-apartheid que no sólo se mantiene prisionero de las condiciones de su acceso al poder, sino que parece seducido por el neoliberalismo. En efecto, llegó al poder a partir de un compromiso con la fracción realista del capital blanco sudafricano, que había comprendido el callejón sin salida, económico y social en que se encontraba el régimen de apartheid constitucional. Desde 1994, el ANC no ha parado de malvender su programa mínimo, la histórica “Carta de la Libertad” de 1955, pronto desechada por el Reconstruction and Development Programme, incluyendo al BEE. Concebido y asumido por la Alianza tripartita a partir de 1994, el BEE, proyecto político de constitución de un poderoso capitalismo negro, llevaba consigo la consolidación del capitalismo sudafricano –que se ha vuelto efectivamente multirracial– y el crecimiento exponencial de las desigualdades en el seno de la población negra. La identidad negra ha sido explotada políticamente por la burguesía negra para conservar el poder y para continuar la acumulación de capital y su reproducción, sobre todo por elementos pequeñoburgueses negros de la dirección del movimiento anti-apartheid. Es el caso de los dirigentes sindicales Mosimo “Tokyo” Sexwale o Cyril Ramaphosa, convertidos en auténticos capitalistas, erigidos además como ejemplos a seguir por una parte de la juventud africana. Por ironías de la historia, Cyril Ramaphosa, el antiguo dirigente de COSATU y uno de los participantes en las negociaciones que llevaron al compromiso entre los representantes del movimiento anti-apartheid y la burguesía blanca en el poder, es uno de los principales dirigentes-accionistas de la empresa minera Lonmin que la policía protegió disparando sobre los mineros en huelga en Marikana, que reivindicaban un aumento de los salarios. Este pico de la represión policial sobre los trabajadores en la Sudáfrica post-apartheid, que no puede ser justificado ni por la coyuntura sudafricana en general –retroceso del crecimiento–, ni por la caída del precio del platino –que aumentó como consecuencia de la huelga–, ocasionó una treintena de muertos, que no conmovieron más a Ramaphosa que a la jefa de la policía sudafricana, una mujer negra. La herencia reformada del capitalismo de apartheid se acompaña, con toda lógica, de la asunción de su cultura represiva, como lo demuestran las represiones anteriores a la tragedia de Marikana y la sufrida por el proletariado agrícola en huelga poco después. Ramaphosa se ha convertido recientemente, tras Marikana, en vicepresidente del ANC y candidato (con apoyo de Nelson Mandela) a la futura sucesión de Jacob Zuma. Criminalidad clásica del capitalismo, no ocultada por el gesto filantrópico de otro beneficiario de la BEE, Patrice Motsepe, generoso donante del ANC como vientre reconocido que es, que ha colocado la mitad de su fortuna multimillonaria (novena fortuna africana) en una fundación benéfica. Por un lado tenemos el cinismo estructural del capitalismo, por otro su accidental rostro de dama de la caridad. Nelson Mandela esperaba del BEE la constitución de una “burguesía patriótica” negra, pero los proletarios y otras víctimas del capitalismo arco iris se han encontrado con una plutocracia/oligarquía en el poder que instrumentaliza el nacionalismo cultural africano. Thabo Mbeki era el cantor del “Renacimiento africano”, hasta que se unió al campo de los oponentes al uso de retrovirales en la terapia contra el SIDA, en nombre de una supuesta especificidad africana. Su adversario y sucesor, Jacob Zuma, también se ha erigido en defensa de los “valores africanos” en general, y zulús en particular, exhibiendo su falocracia y su lujo con una particular indecencia en el país de los townships, donde la pobreza y la miseria han banalizado la violencia. Una africanidad que debe favorecer al capital sudafricano desplegado en el resto del continente. Por otra parte, reproduce las condiciones de una xenofobia hacia inmigrantes económicos africanos, incluidos los procedentes de países vecinos, abastecedores de semi-esclavos para las minas del capitalismo de apartheid. Así marcha el panafricanismo burgués.
Este deslizamiento del ANC hacia la derecha se produce también en el COSATU, a pesar de la combatividad de algunas ramas contra el capital y su Estado, y en el SACP, cuya referencia al comunismo es sólo de forma, a pesar de su larga y rica historia (“estaliniana”, es verdad, pero anti-apartheid) y la existencia, bastante particular en el África subsahariana, de un proletariado muy organizado.
Este acompañamiento del neoliberalismo se produce también en el caso de otras organizaciones africanas de izquierda no identificadas con la socialdemocracia, que se consideran a su izquierda, aunque por electoralismo sirven de fuerzas de apoyo a las principales fracciones neocoloniales en la lucha por la alternancia en el poder –arrastrando con ellas a las burocracias sindicales subordinadas, poco inclinadas por sí mismas hacia la construcción de una alternativa política. Con algunas referencias a la situación particular de los pobres en general, a la lucha contra la corrupción y los bienes mal adquiridos, la demagogia electoralista de los partidos neocoloniales clásicos, a la cabeza de los frentes electoralistas constituidos, apenas tiene nada que aportar. El principal punto de desacuerdo entre las fracciones candidatas a la gestión de Estados cuya naturaleza neocolonial no cuestionan, es el reparto no equitativo de las rentas, de los mercados y de otros privilegios, que podrían agravarse con una sucesión nepotista. Es el caso de Senegal en 2012: una fracción burguesa compradore sustituyó a otra, consolidando localmente la ideología del capitalismo como horizonte insuperable de nuestra época, que podría llegar a ser equitativo con un “buen gobierno”, en sociedades con clases políticas moralmente subdesarrolladas, movidas por el apetito de ganancias capitalista.
Proyecto alternativo al orden capitalista
África subsahariana se enfrenta, desde el día siguiente a la “democratización”, a un flagrante déficit de proyecto alternativo al orden capitalista. Éste ha conseguido reducir las perspectivas políticas y sociales a una democracia que evita cualquier crítica seria (cuando no a la mala farsa nacionalista culturalista de una “democracia a la africana”). Aunque en otros lugares se ha desarrollado un anti-neoliberalismo, bien por táctica o por preocupación pedagógica hacia las masas, aunque en la práctica parezca un neo-keynesianismo, nada de esto se ha oído en el África subsahariana. El actual crecimiento, tan aclamado, da una especie de credibilidad al neoliberalismo, por ofrecer oportunidades, demostradas en la visibilidad de las nuevas clases medias y de los nuevos capitalistas. Los efectos sociales negativos, que golpean a la mayoría de la población, son percibidos como disfuncionamientos que un “buen gobierno” acabará por resolver, con el apoyo de una “sociedad civil” dinámica cuyos componentes supuestamente tienen, contra toda lógica e historia, los mismos intereses, los mismos propósitos. Este uso abusivo del “buen gobierno” y de la “sociedad civil” demuestra la hegemonía ideológica del capitalismo en los espacios de producción y difusión del conocimiento –desde las instituciones financieras internacionales a las facultades de ciencias sociales y humanas, pasando por las revistas culturales–, innegablemente peor que durante los años 1960-1980, tanto en África como en otros lugares.
Las organizaciones de la izquierda anticapitalista, que todavía existen en algunos países africanos, aunque se caracterizan en general por una gran debilidad numérica, parecen casi ausentes en el terreno de la lucha de clases en la teoría. Han sido muchas las deserciones. La transmisión intergeneracional es casi inexistente. También está la influencia del pragmatismo, del empirismo, expresado en términos de prioridad a las acciones concretas con las masas, a quienes no interesa la teoría. Como si la tesis de Marx sobre el paso de la interpretación del mundo a su transformación, pretendiera ahorrarse la comprensión crítica de la dinámica de las sociedades a transformar. Como si esa tesis invalidase el principio de la unidad mutuamente fecunda de la práctica y de la teoría. Esta es la mayor exigencia hoy en día, dada la complejización del capitalismo y de sus mecanismos de dominación, totalización o globalización, de integración más sutil en la lógica de su reproducción. No obstante, el carácter incompleto de la totalización de la dominación capitalista en África, y en otros sitios, hace posible todavía su interrupción/rechazo y la construcción de alternativas.
Las organizaciones y militantes anticapitalistas de África subsahariana tienen, entre otras, la tarea de recrear una dinámica cuya radicalidad está unida a la dialéctica práctica-teoría. Esta refundación permitiría, por ejemplo, evitar una concepción de la lucha limitada, en nombre del retraso del desarrollo en África, a mejorar el poder de compra de las masas o a una alternativa que sólo abordase la clásica apropiación de los medios de producción. Esto último significaría dejar para más adelante la asunción de la cuestión ecológica, la apropiación del balance crítico de una economía identificada con el culto al crecimiento, al progreso técnico y al consumismo, cuyas consecuencias nocivas son espantosas. Sería una especie de etapismo sobre la ecología.
Por ejemplo, no se trata sólo de exigir transparencia sobre el dinero invertido por las empresas mineras y petrolíferas (que no deberían ser las únicas en someterse a esta transparencia), reformar las legislaciones para aumentar las tasas de renta y de participación estatal, o insertar alguna cláusula de internalización de la contaminación. Sino que se trata de reflexionar, como en Ecuador /20, sobre la política de gestión nacional y panafricana de estos recursos en función de la exigencia climática, establecida por la GIEC, de no extracción del 75% a 80% de las reservas, para evitar un recalentamiento planetario por encima de 2ºC. No se trata de una preocupación para intelectuales críticos y militantes de los países capitalistas desarrollados, porque el calentamiento climático golpeará más a los más pobres (aunque no sean los grandes responsables), más fuerte que a los “acreedores” ecológicos del capitalismo desarrollado. La costa oriental de África –que es también petrolífera y gasística– ya se ve afectada por un ascenso del nivel de las aguas a causa de recalentamiento climático. Lo peor está ante nosotros, si no se hace nada para conjurarlo.
Uno de los desafíos de la izquierda anticapitalista africana, necesariamente ecologista, es reflexionar sobre cómo luchar para sentar las bases de una economía o de un desarrollo que permita la satisfacción de las diferentes necesidades –alimentarias, culturales, ...– de cada ser humano. Pero de igual manera, sobre cómo reducir en la medida de lo humanamente posible, el impacto nocivo que la satisfacción de estas necesidades tiene sobre el medio ambiente. Dicho de otra manera, tomar una dirección diferente a la de las economías capitalistas desarrolladas, recogida y adaptada por las potencias capitalistas emergentes (Brasil, China, India, Sudáfrica), de las seudo-soluciones aportadas por el capitalismo verde o la ecología dolarizada, que propone de hecho la deslocalización de los efectos nocivos, el aplazamiento de la catástrofe para las generaciones futuras. Un cepo seudo-ecológico en el que permanecen prisioneros los tecnócratas del crecimiento capitalista en África y los gobernantes que se benefician de ello.
Tal como recuerda un sindicalista de una Sudáfrica en vanguardia del crecimiento y del consumismo ecocidas en África: “Atacar al problema de las emisiones de gas de efecto invernadero no es sólo un problema técnico o tecnológico. Se necesita una transformación radical de la economía y de la sociedad de manera que se modifiquen los actuales modelos de producción y de consumo” /21. Dicho de otra manera, se trata de invertir con más lucidez y entusiasmo, como diría Ernst Bloch, en la construcción de otra dinámica que siente, tanto en el África subsahariana como en otros logares, las sólidas bases del paso de la humanidad a una civilización socialista y ecologista.
04/2013
http://orta.dynalias.org/inprecor/article-inprecor?id=1458
Jean Nanga es uno de los corresponsales de Inprecor en África.
Notas
1. Utilizamos las cifras de los informes publicados por las instituciones de la ONU y asimiladas (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, etc.).
2. “Informe de las Naciones Unidas: La economía africana toma impulso a pesar de una desaceleración económica mundial”, “Situación y perspectivas de la economía mundial 2013”, Departamento de Información de las Naciones Unidas, Addis Abeba, 17/01/2013, http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml
3. El informe del McKinsey Global Institute, “Lions on the move: The progress and potential of Áfrican economies” (junio 2010) se ha convertido en uno de los evangelios de este afro-optimismo neoliberal.
4. Nicolas Champeaux (entrevista con) “Lionel Zinsou: Hay crecimiento en la economía africana”, RFI, 1/01/2013 (http://www.rfi.fr/print/905191).
5. La Comisión Económica para África y la Unión Africana han titulado el Informe económico sobre África 2011: “Gestionar el desarrollo: el papel del Estado en la transformación económica”, donde se trata centralmente de la “Necesidad de un Estado desarrollista en África”.
6. Comisión Económica para África / Comisión sobre el desarrollo sostenido, “Informe de examen sobre la explotación minera (resumen)”, Addis-Abeba, 29/09/2009, p. 6.
7. “La reforma minera retocada por ADO”, África Mining Intelligence, 25/04/2012.
8. Aliou Diongue (conversación con) “Hélène Cissé: Si la legislación es la misma en todas partes, el inversor se someterá”, Les Afriques, (http://www.lesafriques.com/index2.php? option=com_content&task=view&id=6412&pop=1&page=0<emid=308).
9. [Burguesía “compradore”: término de origen portugués para referirse a una fracción improductiva de la burguesía nacional que actúa como agente de las empresas extranjeras. N del T.]
10. K. Marx, El Capital, Libro I, Sección 7, Capítulo XXIV.
11. Cf., por ejemplo, el informe de Amnesty International, “La ley de los vencedores. La situación de los derechos humanos, dos años después de la crisis post-electoral”, 2013, http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR31/001/2013/fr
12. Consejo de Seguridad (CS/10283): “El Consejo [de Seguridad] exige al M23 que se retire inmediatamente de Goma y anuncia su intención de considerar otras sanciones contra este movimiento y sus apoyos externos”, 20/11/2012 (http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/CS10823.doc.htm). También Uganda suele ser señalada con el dedo, aunque con menos insistencia que Ruanda en estos últimos años.
13. En Anexo I de la ONU, “Report of panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Form of Wealth of the Democratic Republic of the Congo”, S/2001/357, 12/04/2001, se indica, además de algunas citadas en el informe, una muestra –una treintena– de empresas extranjeras (sobre todo de algunos países europeos y asiáticos) que adquieren, vía Ruanda, minerales (coltan y casiterita) saqueados en la República Democrática del Congo.
14. K. Marx, El Capital, Libro I, Sección 8, Capítulo XXXI: “Génesis del capitalismo industrial”.
15. Mthuli Ncube, Charles Leyeka Lufumpa, Steve Kayizzi-Mugerwa, “Market Brief-The Middle of the Pyramid : Dynamics of the Middle Class”, Market Brief, 06/05/2011, http://www.afdb.org/en/documents/pu...
16. Un criterio más que discutible de las instituciones financieras, que debería ser elevado al menos a 2,5 $, o incluso a 3 $ en algunos países. Pero la lógica científica neoliberal es tal que ha llegado a reducir a 0,90 $ al día para demostrar las ventajas de las políticas de ajuste estructural sobre la pobreza. Cf. Maxim Pinkovsky (Massachussets Institute of Tecnology), Xavier Sala-i-Martin (Columbia University, “African Poverty is Falling... Much Faster than You Think!”, 17/01/2010, http://www.columbia.edu/ xs23/papers/pdfs/África_Paper_VX3.2.pdf, y sus críticos, como Martin Ravallion “Is African poverty falling?”, 5/03/2010, http://blogs.worldbank.org/Áfricac...
17. Cf., por ejemplo, la crítica hecha por el presidente ecuatoriano Rafael Correa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York el 26/09/2007: “Los objetivos del milenio limitan las aspiraciones de cambio social”, http://cadtm.org/Les-objectifs-du-millenaire
18. Grupo del Banco Africano de Desarrollo, Notas de información para la estrategia a largo plazo del banco. Nota de información 5: “Desigualdad de las rentas en África”, 7/03/2012. Las cifras que siguen proceden de las Notas por países de las “Perspectivas económicas africanas 2012”, copublicadas por el BAfD, la OCDE, el PNUD, la CEA, disponibles en http://www.Áfricaneconomicoutlook.org/fr/pays/
19. Cf. el último informe de International Labour Organisation, “Global Employment Trends 2013. Recovering from a second jobs dip”, Ginebra, 2013. Cf. también las cifras indicadas en J. Nanga, “África subsahariana: cincuenta años después de la independencia”.
20. Entrevista con Alberto Acosta por Matthieu Le Quang, “El proyecto ITT: dejar al petróleo en tierra o el camino hacia otro modelo de desarrollo”, À l’encontre, 14/09/2009.
21. Woodrajh Aroun (Sindicato de metalúrgicos de Sudáfrica, NUMSA), “El cambio climático y la producción manufacturera en Sudáfrica”, Journal international de recherche syndicale, (del BIT), vol. 4, nº 2, 2012, pp. 261-282.
Escrito por
Geografo, científico de laboratorio y de la calle. Libertario por convicción y periodista de hobby.